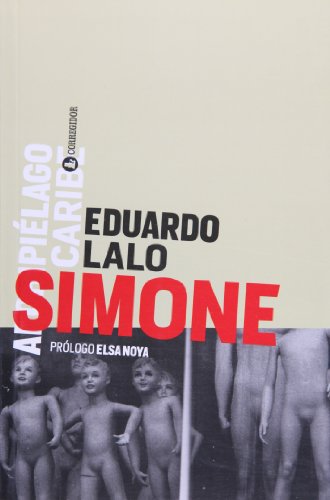ALMA MATER (II)
Hace unos meses dediqué una entrada a comentar brevemente la situación de la universidad española, pero temo que la
magnitud del problema me obligará a convertir esa entrada en la primera de una
larga serie. De hecho, yo diría que la reflexión sobre el tema es importante no
sólo para los lectores que pertenezcan a mi gremio, sino también para todos
aquellos ciudadanos preocupados por los ataques constantes al sector público español
por parte de los defensores de la utopía neoliberal.
En ese sentido, dos noticias de las
últimas semanas son especialmente relevantes y es conveniente ponerlas en
relación aunque aparentemente estén desconectadas. Por un lado, tenemos el descubrimiento del bochornoso currículum plagiador del rector de la Universidad
Rey Juan Carlos, que ofrece pocas dudas científicas, por mucha presunción de
inocencia que se quiera plantear cautelarmente, y que se agrava todavía más por
la patética resistencia del sujeto a dejar su poltrona. No creo que sea el
único caso en un futuro próximo: la creciente digitalización de fondos
bibliográficos sacará los colores a más de uno/a que aprovechó la vieja cultura
analógica para apañar publicaciones copiando de textos añejos o recónditos que
creyó que serían eternamente de difícil acceso. Por ese motivo hay que entender
que la compulsión plagiadora del rector es más que un hecho constatable: es
también la sinécdoque de toda una estructura de poder académico opuesta por
principio de Peter a la meritocracia intelectual y que explica en buena medida
la instauración de la mediocridad y el nepotismo como normas generales de la
universidad española durante décadas. Los rectores españoles, como otras tantas
instituciones españolas de la democracia, han gozado genéricamente de una
cierta inmunidad que les ha permitido llevar a la práctica sus modelos feudales
y crear una clase social de auténticos privilegiados que en ocasiones (lo sé
porque lo he visto) no pasan de trabajar una docena de horas a la semana. Digo
una docena en total (incluyendo
preparación de clases y, ejem, investigación).
Sin embargo, la denuncia de los
evidentes privilegios de que ha gozado durante décadas una parte del
profesorado universitario español no puede llevarnos a ser indiferentes ante las
nuevas medidas neoliberales de ataque a la universidad pública, que ya hace
tiempo muchos veníamos intuyendo aunque se han cocinado lenta y discretamente, y que se suman a las aplicadas, por
imperativos tecnocráticos europeos, en otras áreas esenciales del Estado. Porque
la otra noticia reciente a la que me refería es la publicación de los nuevos
requisitos para acceder a los puestos de profesorado universitario funcionario: la Agencia
Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación ha subido notoriamente los
niveles de exigencia de las acreditaciones previas que permiten presentarse a
cualquier oposición a profesor titular. Aclaro que a mí personalmente no me
afecta, pero lo cierto es que yo mismo no cumpliría hoy (después de quince años
de experiencia posdoctoral) los criterios, y temo que muchos catedráticos (incluso
de los buenos) tampoco. No voy a extenderme en detalles técnicos, pero algunos
de los criterios parecen más ambiciosos que los de los tenure de Estados Unidos y son de difícil cumplimiento en
áreas donde los posgrados son escasos o donde apenas hay recursos para la
investigación y el calendario académico es tan exigente que impide cualquier
estancia en centros de investigación internacionales.
Evidentemente, la competitividad universitaria
es ineludible desde una perspectiva científica, y, por tanto, es razonable
elevar el nivel para seleccionar y motivar óptimamente el talento académico. El
primer problema es que el aumento de exigencia y la búsqueda de “excelencia”
obligará a trabajar arduamente como docente y como investigador (es decir, en
dos facetas cada vez más separadas logística e intelectualmente) sin que eso
suponga, en principio, una mejora en los salarios. Pero el asunto es bastante
más grave y profundo desde una perspectiva socioeconómica: la inversión durante
años (los de vacas gordas) en formación predoctoral y posdoctoral en España ha
creado una masa de investigadores y profesores que el sistema ya no puede absorber, porque el
sector público debe ajustar sus gastos y hay que minimizar en todos los sentidos el funcionariado, que al parecer vive demasiado
confortablemente y es poco productivo sin la sensación de un buen
látigo neoliberal sobre la espalda. Por eso, esta situación de atasco es ideal para aplicar
medidas implacables que, con la excusa de la necesidad de subir el nivel
científico, logren una precarización evidente de investigadores y docentes
ahorrando gastos y la vez manteniendo al personal joven con la espada de
Damocles del despido o el recorte. Desde esa perspectiva, la carrera académica
en España, que hace décadas era comodísima para algunos gracias al enchufismo
salvaje, empieza a volverse enormemente complicada y desmotivadora. No hace
falta pensar mucho para prever el futuro inmediato: muchos investigadores se
irán al extranjero y no será raro que al final quienes entren en el sistema
académico sean aquellos que, desde una posición económica familiar más
desahogada, se puedan permitir el ejercicio de la paciencia. Con este panorama
de colapso universitario, noticias como la desfachatez de algunos altos cargos
académicos son especialmente irritantes porque confirman que el reajuste del sistema universitario se va a hacer al revés de como debería ser y, como tantas otras veces, ensañándose con el más débil.